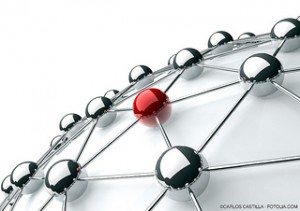Esta semana se ha hablado mucho sobre la obligación de los profesionales y de los servicios públicos de denunciar las situaciones de abuso sexual que conocen, y me da la sensación de que se están equivocando algunos conceptos.
A raíz del conocimiento público de que un profesor del Colegio Valdeluz de Madrid presuntamente ha ejercido abusos sexuales contra algunas de las alumnas de dicho centro escolar y, al parecer, de forma reiterada en el tiempo, también se ha ido sabiendo que había una serie de profesionales que conocían esta situación y que no han actuado poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades pertinentes.
En primer lugar, me parece importante distinguir entre el abuso sexual como tipo de maltrato infantil y como delito. Hablamos de abuso sexual como maltrato infantil cuando se produce por aquellas personas que tienen legalmente encomendado el cuidado de los niños y las niñas; es decir, por regla general sus progenitores. Sin embargo, cuando este abuso sexual se produce fuera del entorno familiar, estaríamos hablando propiamente de un delito.
En ambas situaciones estamos hablando de actuaciones que suponen un delito. Sin embargo en nuestro país, hace más de dos décadas que el maltrato infantil se aborda desde el ámbito administrativo, con un enfoque de abordaje psicosocial de la familia que tiene como finalidad evitar dichas situaciones de maltrato, favoreciendo la restitución de las capacidades parentales a sus cuidadores. En estos casos, salvo que los hechos se conozcan por la intervención de las fuerzas de seguridad, normalmente no suelen denunciarse como delito ante la autoridad judicial, salvo en los casos de abuso sexual intrafamiliar, en los que parece haber una especial sensibilidad y que sí son denunciados judicialmente, pero es muy difícil conocer casos en los que se denuncien ante el juzgado un maltrato físico o una situación de negligencia parental.
En todo caso, existe la obligación de notificar cualquier situación de maltrato infantil ante la autoridad administrativa competente, que son los Servicios de Menores. Esta obligación afecta a cualquier ciudadano, pero están especialmente obligadas aquellas personas que, en el ejercicio de su desempeño profesional, tengan conocimiento de una situación de maltrato.
En el caso que nos ocupa, nos encontramos más bien ante un presunto delito de abuso sexual fuera del ámbito familiar y, tal y como han indicado diversas fuentes, corresponde interponer la denuncia ante a los juzgados a las propias víctimas o, en el caso de menores, a sus representantes legales.
Aquí me surgen algunas preguntas importantes, pues parece que algunos padres y madres sí que han tenido conocimiento del abuso que estaban sufriendo sus hijas. Quiero suponer que se han encargado de garantizar, con la suficiente firmeza y certeza, que la situación de abuso ha dejado de producirse. Si no fuera así, tal vez sí que han incurrido en una situación de desprotección respecto de sus hijas, lo que sería susceptible de ser puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal o de los Servicios de Menores.
Aún más, yo creo que siempre se han de poner en conocimiento de las autoridades estas situaciones, porque aunque unos progenitores puedan garantizar que ha cesado el abuso hacia sus hijos o hijas, es muy probable que estos abusos puedan seguir produciéndose con otros niños o niñas.
A mi entender, lo que no es en absoluto de recibo es la actitud presuntamente negligente del centro escolar, dado que al parecer tenía conocimiento, ni las explicaciones de la Comunidad de Madrid para no denunciar el caso de la menor que atendió en el Centro Especializado en Abusos Sexuales a la Infancia.
En el primer caso, tras haber reconocido el jefe de estudios que el colegio tenía conocimiento de la situación desde el año 2006, su inacción ha favorecido que los abusos continuaran produciéndose y, seguramente, afectando a nuevas víctimas. Por esto no se entiende que el jefe de estudios haya declarado "que querían proteger al resto de alumnos" (según fuentes periodísticas).
Por su parte, las explicaciones de la Comunidad de Madrid, amparándose en que los profesionales que atendieron a una de las víctimas no podían denunciarlo porque el Código Penal entiende que la libertad sexual es un bien jurídico muy íntimo, también me parecen bastante penosas y lamentables. A mi entender, en este caso la "libertad sexual" de dicha menor estaba, cuando menos, siendo violentada. Si las instituciones públicas no pueden actuar para detener una situación de abuso sexual en un centro escolar por parte de algún profesor, algo estamos haciendo muy mal en este país.
Lo más triste de todas esta historia es el sufrimiento y las posibles secuelas que generan estas situaciones en los niños y las niñas que las sufren. Aquí, no hablamos solo de (un depravado que ha atentado)* una persona que ha podido atentar contra la intimidad y la integridad de varias niñas, sino que hablamos de un fracaso como sociedad para protegerlas de esta situación.
Para concluir, considero que nuestra sociedad (y nuestros gobernantes que son los encargados de regular el juego democrático), debe hacerse un planteamiento muy claro sobre la necesidad de favorecer un entorno que sea amigable con nuestros niños y niñas, que favorezca la defensa de los intereses y de los derechos de la infancia por encima de otros intereses y que mentalice a todos los ciudadanos y las ciudadanas que los niños y los niñas no son una "propiedad privada" de sus padres, sino que deben ser un bien social a proteger entre todos.
* NOTA: entrada corregida por improcedente. Como bien indica Najo en su comentario la presunción de inocencia es un pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra sociedad democrática.
__________
Entrada publicada por Juanma Gil en "Al día del Trabajo Social", en el diario digital menorcaaldia.com, el 23.02.2014